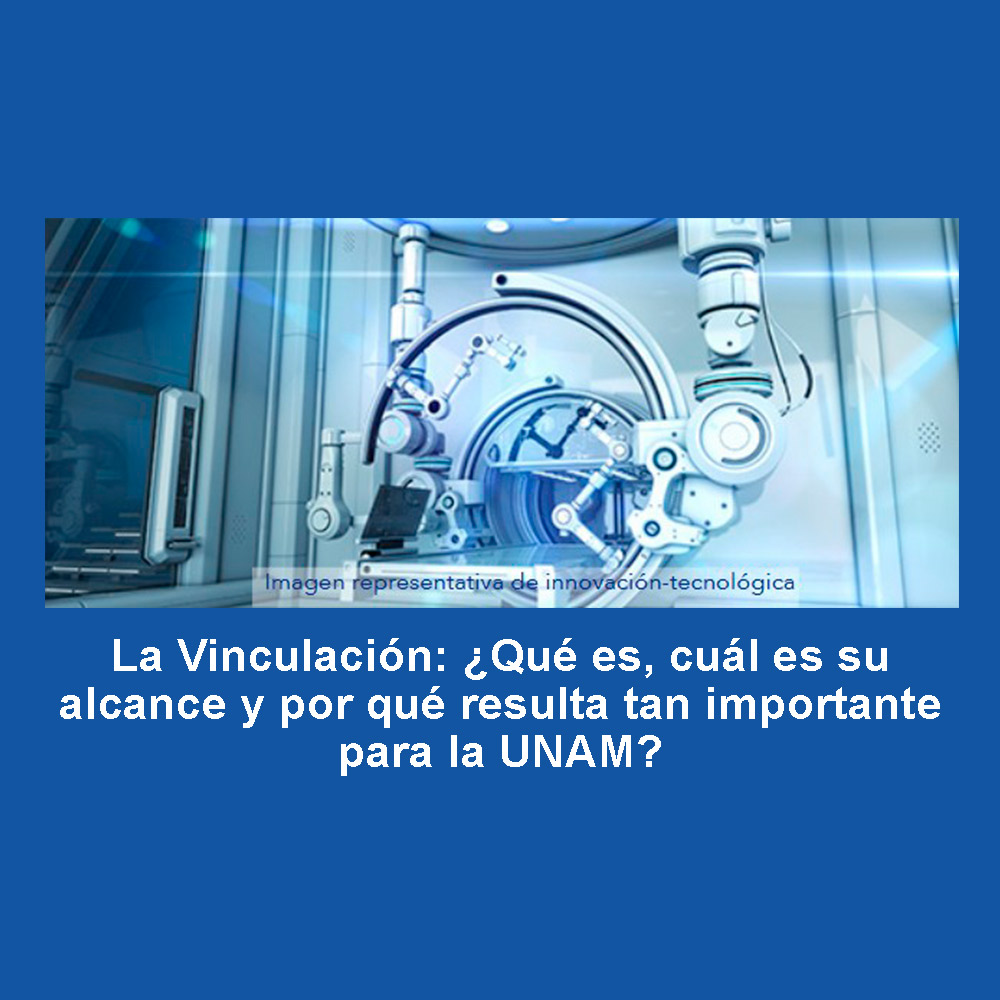Los procesos de vinculación académica, particularmente en México, han pasado por transformaciones importantes en el último par de décadas. Una de las instituciones más emblemáticas del país, como es el caso de la UNAM, es digno representante de esta evolución.
A lo largo de la historia de la universidad, muchas voces se han hecho escuchar sobre lo que es vinculación, para qué sirve, quiénes se dedican a realizarla y si es o no necesario formarse para ello.
¿Qué es la vinculación?
¿Para qué sirve la vinculación?
¿Cualquiera puede dedicarse a realizar vinculación?
¿Es necesario formarse para realizar la vinculación?
Si aludimos a la principal misión de la universidad sobre la educación y la formación profesional de su comunidad estudiantil, observamos que en un primer momento las tareas de vinculación se centraban en la relación que mantenía la universidad con sus egresados, así como el fomento a las actividades de comunicación de la ciencia y colaboración interinstitucional de su comunidad. Entre las tareas más complejas que podíamos encontrar eran la elaboración de convenios para estancias e intercambios académicos o de investigación. Aunque la relación academia – industria – gobierno – sociedad siempre ha estado presente en la vida de la comunidad universitaria, la necesidad de una vinculación entre estos actores era más intuitiva, menos frecuente en áreas de investigación básica y de ciencias duras y, promovida por actores conocidos entre los distintos círculos que estudiaron en la universidad misma.
Pero conocerse y recomendarse dejó de ser suficiente para las actividades de vinculación como se hacía antaño. Es aquí cuando pasamos a una siguiente etapa. Un momento en el que, además de las actividades que ya se venían gestionando desde las áreas de vinculación, empezaron a tomar más fuerza las relacionadas a la protección de resultados de investigación, el desarrollo tecnológico, asesorías y servicios especializados desde las distintas áreas de investigación de la universidad. Es así como las actividades iniciales se volvieron más complejas y las necesidades del mercado se hicieron evidentes a través de las relaciones con la industria. La importancia de la confidencialidad en pro de las ventajas competitivas, los convenios de desarrollo industria-academia para el logro de metas comunes, el impulso del gobierno a las actividades de innovación, el impacto social, la creación de startups son solo algunas de las múltiples facetas que cobraron relevancia en la labor de la vinculación. Pero también, la consolidación de las áreas de vinculación tiene un papel fundamental.
Es entonces cuando el personal adscrito a las áreas de vinculación se transforma y ya no va más sobre academia y difusión. O al menos no solo sobre eso. Ahora se trata de una profesión que lidia con la gestión tecnológica, la transferencia de tecnología, el emprendimiento y la innovación; incluso, en ámbitos de responsabilidad social. Para bien o para mal, estos perfiles profesionales no se logran en las típicas carreras profesionales que se ofrecen en las universidades, entre ellas la UNAM. Tampoco se adquieren programas de posgrado de corte científico. Y, aunque existen algunos posgrados especializados en Comercialización de Tecnología, Gestión de la Innovación Tecnológica, Política y Gestión del Cambio Tecnológico, entre otros, la realidad es que las competencias se adquieren, no del libro, sino de las experiencias y otras habilidades blandas que difícilmente encuentras en las aulas de estudio.
Quizás aquí es donde comienzan varios de los desafíos, sobre todo para aquellos que se inician en el camino de la vinculación, la transferencia de tecnología y la innovación. Los conocimientos de propiedad intelectual y su diferencia con la propiedad industrial; los mecanismos tradicionales contra los nuevos mecanismos de transferencia de tecnología; los niveles de madurez tecnológica, comercial y de inversión; los aspectos legales a observar en instrumentos legales o consensuales en materia de protección y transferencia de conocimiento; búsquedas de información tecnológica e inteligencia competitiva; políticas de innovación; métricas económicas y de innovación; scouting tecnológico; evaluación tecnológica y emprendimiento son solo algunos de los conocimientos prácticos relevantes a poseer para las labores que hoy día requiere la vinculación. Algunos profesionistas se especializan en algunos campos mientras que otros son más holísticos.
Lo anterior viene aparejado con habilidades personales y relaciones… efectivamente, relaciones. En cuanto a habilidades personales nos referimos a: facilidad de palabra, capacidad para generar confianza, resiliencia, agilidad para adaptarse, disposición a aprender y desaprender, habilidades de negociación, capacidad analítica, colaboración en equipos multidisciplinarios academia-industria, entre otros. En cuanto a relaciones nos referimos a la capacidad de establecer relaciones en distintos círculos más allá del académico e, incluso, muchos profesionistas guardan un sin número de relaciones profesionales construidas a lo largo de los años que abren puertas y facilitan caminos si se saben cultivar.
Aunque poseer estos conocimientos y habilidades no asegura una tasa de éxito, sin duda, acorta por mucho los gaps existentes entre actores que hablan idiomas distintos, que poseen metas diferentes y tiempos de actuación no sincrónicos. No se diga cuando los actores pertenecen a ecosistemas de innovación en otros países. Para cualquiera, sin una trayectoria en este ámbito profesional o en ausencia de apertura a aprender y adaptarse ágilmente a los cambios, empezarán el camino de la vinculación como lo era hace 20 años, en espera de superar la curva de aprendizaje si no es que las circunstancias le superan antes de que abandone el camino de la vinculación.
Pero ahora, hay una nueva etapa en la que hay que prepararnos para el futuro. Y quizás, ya vamos algo tarde. De aquí en adelante, ya no se trata solamente de las actividades rutinarias de vinculación para fomentar el intercambio académico, la difusión de la ciencia, la protección de los resultados de investigación y el impulso al emprendimiento, como lo hemos venido mencionando. Las circunstancias nos invitan y nos urgen a poseer un marco de actuación local y global para la vinculación, planeado e intencionalmente ejecutado como parte de los objetivos que se gestan desde las instituciones académicas.
A todo lo anterior ahora debemos sumar dos aspectos más: las capacidades institucionales y la madurez profesional de los recursos humanos enfocados en vinculación.
En cuanto a las capacidades institucionales nos referimos a las capacidades de infraestructura, calidad, prototipado, herramientas informáticas y bases de datos especializadas en innovación, así como agilidad técnico-legal para demostrar que la institución es capaz de involucrarse en proyectos de desarrollo academia – industria – gobierno con enfoque o responsabilidad social. Algunas facultades e institutos universitarios lo hacen muy bien; seguirles la pista, aprender y colaborar con estos actores sin duda son una máxima para cualquiera que guste de la labor de vinculación.
Sin embargo, en general, los esfuerzos y recursos son aislados que de ninguna manera denotan ser común denominador en la universidad.
En cuanto a madurez profesional podemos enlistar la capacidad de generar redes internacionales de colaboración (en vinculación, transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento), reconocimiento entre pares, búsqueda de financiamiento o patrocinio internacional para desarrollo tecnológico, comprensión de los ecosistemas de emprendimiento y mecanismos de inversión internacional, certificaciones, entre otros.
La manera para lograr esta evolución de la vinculación de nuestra institución, la UNAM, es con una estrategia y política de vinculación, innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento que dicte el rumbo universitario para colocar esfuerzos y recursos de forma estratégica. La vinculación ya no puede ser más una tarea adicional ni complementaria a las actividades académicas que rigen el día a día universitario. La vinculación es y debe ser intencionalmente el conductor que guíe a la universidad hacia el entorno que lo rodea. Y para ello se requiere también del compromiso y liderazgo desde arriba hacia abajo en toda la estructura organizacional. Solo así, evitamos remar en direcciones opuestas y al azar en todos los niveles. La alineación de estrategias internas a las necesidades de la sociedad, de la industria, las agendas de innovación y planes de trabajo nacionales, de las organizaciones mundiales, así como alineación a las tendencias científicas, económicas, de mercado y de responsabilidad social son fundamentales para la prospección universitaria y el enfoque de sus recursos y capacidades.
Desde el Instituto de Química, ¿cómo podemos volver a escenarios favorables de vinculación academia – industria – gobierno – sociedad?, tal como los que existían en décadas pasadas cuando existía Syntex y/o Sosa Texcoco que fomentaba una proactiva relación entre su comunidad de investigación y la industria. Sin duda, no se trata de emular lo que fue, sino de aprender de aquellas experiencias benéficas y evolucionar, tomando lo mejor de lo que es hoy día el Instituto de Química y su comunidad.
La única manera de lograrlo es por medio de una estrategia enfocada que vincula los objetivos específicos internos con aquellos relevantes del entorno que empatan con el quehacer del propio Instituto, y trazar las acciones específicas, así como las metas que se perseguirán a corto, mediano y largo plazo.
El mensaje final es el siguiente. Como generadores de conocimiento, los espacios existen, las líneas de investigación funcionan, los recursos humanos especializados en campos tecnológicos diversos están presentes, los diversos actores (stakeholders) se hablan y reconocen mutuamente. Solo nos falta, la estrategia y el impulso a la vinculación.